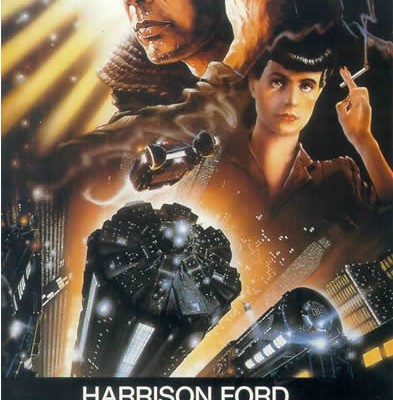Volar suele ser una experiencia precedida por interminables tiempos muertos pasados en tierra, punteados de tanto en tanto por la realización de una serie de trámites que a partir del 11 de septiembre de 2001 en adelante tienden a volverse cada más largos, repetitivos, irritantes e inútiles.
La mayor parte de las imnumerables horas que uno pone a disposición de las compañías aéreas para que le lleven de un sitio a otro, sin embargo, las pasa simplemente en tiempo de espera en los aeropuertos.
En todo caso, el aeropuerto no es más que una especie de puente o zona de nadie entre el mundo exterior y el vuelo, y por tanto no tiene por sí mismo la culpa de la estulticia humana. Bien es cierto que entre sus muros las horas del viajero que espera embarcar se consumen a fuego muy lento, pero también lo es que si uno lo mira bien, estos recintos acaban siendo verdaderos lugares de acogida y casi de residencia para el viajero cosmopolita; una especie de santuarios de reposo para los fatigados por el trajín del viaje.
Además, si en algún lugar uno tiene la sensación de no haberse movido del sitio aunque se acabe de haber viajado a las antípodas, es en un aeropuerto. No hay nada más parecido a un aeropuerto que otro aeropuerto. Tal grado de uniformidad conceptual y estética sólo lo alcanzan entre sí los hoteles de ciertas cadenas norteamericanas, y sólo lo superan las franquicias de la misma nacionalidad que expenden comida-basura en todo el mundo.
Realmente da lo lo mismo comerse un bocadillo o echar una cabezada en el Charles de Gaulle de París que en Eceiza de Buenos Aires, en El Prat de Barcelona que en el novísimo aeropuerto internacional de Shanghai; los ventanales de cristal, los tirantes de acero, las columnas de hormigón y los asientos de plástico son los mismos en todas partes. Al cabo, uno acaba convenciéndose de haber estado ya anteriormente allí, aunque sea la primera vez que ponga los pies en ese aeropuerto en concreto.
Por lo demás, quienes se quejan de tener que pasar demasiado tiempo en un aeropuerto suelen ser o viajeros primerizos o ejecutivos con prisas. A los primeros se les identifica por su pasear nervioso y sin objeto de un lado a otro; los segundos son esos seres atormentados armados con un maletín que vociferan por un teléfono móvil. La desesperación de unos y otros acaba por desasosegar a quien se fije en ellos.
Por contra, ni el viajero experimentado, acostumbrado por tanto a las largas y a veces inútiles esperas, ni la gente común, que suele tomar estos tiempos muertos con resignación y cierto quietismo espiritual, parecen afectados. Para ellos residir temporalmente en estas burbujas de vidrio y acero es, simplemente, completar un trámite más. E incluso, para algunos muy introspectivos, un lugar donde relajar los músculos y poner en orden las ideas.
Y realmente, hay sitios peores donde pasar el rato.