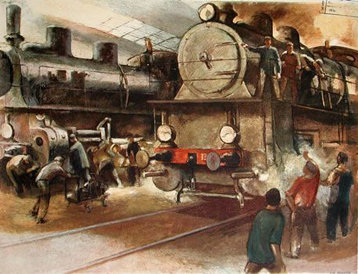Los trenes rusos son una leyenda en el mundo del ferrocarril, y también en la literatura y la cinematografía contemporáneas. Generaciones de escritores y guionistas, singularmente los norteamericanos, han situado en ellos toda clase de historias de espionaje, intriga y misterio, aunque hasta 1989 muy pocos entre ellos tuvieron ocasión de viajar a bordo de los ferrocarriles soviéticos, y por tanto esas historias deben más a la imaginación que al conocimiento real.
Una noche de finales de agosto subo a uno de los trenes nocturnos que hacen el trayecto entre Moscú y San Petersburgo. Son casi las once, pero el movimiento en los andenes no se detiene; extranjeros y rusos nos apresuramos hacia alguno de los muchos convoyes que esperan para partir. Algunos policías aburridos vigilan
con escaso entusiasmo; de creer al guía, los rateros que operan aquí son aún más numerosos que los turistas
Me toca compartir cabina con una familia española. En el compartimento de al lado hay algunos rusos de aspecto poco tranquilizador. Supuestamente las mayoristas de viajes reservan billetes en coches-cama exclusivos para turistas, pero al parecer no es el caso. Así que habrá que andar ojo avizor. Partimos.
Más de la mitad del vagón está ocupado por españoles y latinoamericanos. Hay gente joven y gente madura, pequeños grupos y familias. En los pasillos se charla, se fuma, y se bebe. Pronto aparecen cosas de comer, y se monta la fiesta; no tarda en sonar una guitarra, y risas y
palmas la acompañan inmediatamente. Los rusos que circulan por los pasillos ponen cara de póker ante el espectáculo.
En contraste con la juerga a bordo, la noche más allá de las ventanillas resulta espesa y huraña. El cielo semeja tinta negra, y apenas se ven luces aisladas. Al alejarse de Moscú, el poco paisaje que se desliza junto a los costados del convoy se ruraliza, y una sensación de soledad y aislamiento va venciendo otras consideraciones. Debe ser poco más de medianoche.
La gente del vagón empieza a desfilar rumbo a las literas, y las conversaciones van disminuyendo y volviéndose más reposadas. Charlo con un odontólogo mexicano con quien hice amistad durante la visita a la
Plaza Roja. Instalados en una de las plataformas de nuestro vagón damos cuenta mano a mano de una botella de vodka, y bajo su inspiración debatimos apasionadamente acerca del imperialismo norteamericano y del papel de nuestros respectivos países en el mundo, ante la mirada perpleja y a ratos socarrona de la hija quinceañera del mexicano. Cuando mi amigo comienza a alabar a Porfirio Díaz, decido que es hora de irse a dormir.
Deben ser como las dos de la madrugada cuando me tumbo en la litera e intento conciliar el sueño, no sin antes haber cerrado la puerta por dentro, tal como nos recomendó el guía antes de partir. Algunos ronquidos y la incomodidad de la litera me impiden descansar
debidamente, y durante las siguientes horas transito por un duermevela agitado.
Cuando despierto hace poco que ha amanecido. El cielo aún no ha aclarado por completo; feo y grisáceo, cubre como una sábana sucia el paisaje campesino, pobre y tristón. Casuchas aisladas, verdaderas chozas de madera, de tamaño liliputiense en muchos casos, se ven desperdigadas por entre campos ralos. La mañana desplega ante nuestros ojos un mundo rural que parece sacado de una pintura anterior a la Revolución Industrial.
La gente mira en silencio por las ventanillas. Toses matutinas de fumadores. En alguna parte del convoy debe estar el vigilante con su samovar, ofreciendo té
o café. Por todo desayuno, mastico unas galletas que me ofrecen.
Pasamos ante lo que parece una central nuclear o térmica, absurdamente próxima a la vía. La malla metálica que teóricamente aísla el recinto está rota en muchos puntos, y aquí y allá se ven señales de que ha sido forzada. Dan ganas de santiguarse.
Sucesivamente se van revelando las señales de que nos aproximamos a una gran ciudad. Primero se multiplica y enmaraña el número de vías y postes en derredor nuestro, luego se va espesando la densidad de casas y otros edificios y el paisaje se torna suburbial. Al final, aparece San Petersburgo.
La estación de San Petersburgo es limpia y grande, quizá más moderna que la de Moscú pero sin el halo legendario de ésta. Bajo los altos techos resuenan ecos de voces, amortiguados por la modorra de la noche maldormida. Afuera la mañana es clara, el sol luce con fuerza, y hay un autocar esperándonos. Nos vamos para el hotel.