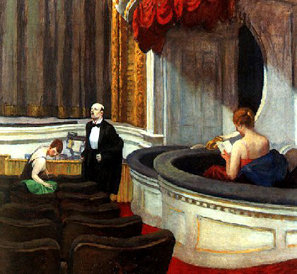Camino la orilla del Sena desde Notre Dame a la Torre Eiffel a primera hora de una tarde de abril. Llueve una lluvia fina, norteña, de agua fresca y ligera. El cielo brilla en grises acerados y grises humo, juntos conforman una atmósfera “plein air” igual a las postales impresionistas que compraré más tarde en la tienda de recuerdos del Musée Orsay, ante el que debo hacer cola bajo la lluvia para entrar. No me importa mojarme un poco. ¿Porqué habría de molestarme? Estoy en París, el Sena pasa ahí mismo, y voy a ver las pinturas que amo.
Al salir del museo sigo la curva del río, que se precipita buscando la arquitectura metálica y oscura de la torre improbable, dejando a mi derecha todos los puentes de una ciudad tan vieja y cargada de historia que llama Puente Nuevo a uno que fue construido en el siglo XIV,
o que tutea mediante otro al zar ruso al que se lo dedicó, llamándolo puente de Alejandro a secas.
En las cercanías del garabato de hierros negros que levantó Eiffel a mayor gloria propia, comienzan a proliferar rostros magrebíes, huraños y ensimismados. Aquí acaba un París y empieza otro, parece, y la aduana tal vez sea esa especie de campanario laico que se yergue por encima de los rebaños de turistas que hacen cola para escalarle las tripas.
De repente, decido que no voy a subir ahí y que mejor tomo el “Metro” y me largo a una calleja de Montmatre a beber un vaso de Chablis y comer un trozo de queso en una terraza cualquiera. En definitiva, decido regresar a París.